feb Número 2
nº 2

Portada:
Trencadís.
DURÁN

Cristina Durán, la autora de la portada, nació en València pero vive en Benetússer, localidad famosa por la elaboración de peines. Cuando leyó la célebre bande dessinée «Barbarella» y vio que su apellido coincidía con el pérfido dr. Duran Duran, decidió que dedicaría su vida a hacer el bien. De hecho, si alguna vez dibuja un personaje malvado, dan ganas de rehabilitarlo.
Es especialista en dibujar perspectivas imposibles y marionetas, pero de lo que está más orgullosa es de haber cumplido muchos de sus sueños, como haberse fabricado un gran estudio donde trabaja rodeada de ilustradores y diseñadores amigos, tener dos hijas de distintos colores y ser una reconocida autora de comics junto con su guionista-marido Miguel Ángel Giner Bou.
En los últimos años los comics han ido interponiéndose en su carrera de ilustradora. Este cambio la ha hecho más pobre pero más feliz, como ella misma reconoce, porque le ha permitido realimentarse con las reacciones de la gente que se emociona al leer sus historias.
En fin, Cristina Durán no sabe dibujar gente mala, es cierto. Pero cuidado: sus historias son un puñetazo en el corazón.
Esta es su web.
Sello: ©Cristina Durán
PORCEL

Pedro Porcel, el autor de El Bar de la tía Teresa, vive en València, donde nació.
Amante de lo bizarro, de lo cochambroso, de la cultura pop y de las cosas que se encuentran en los límites de la realidad, es también conocido como el abuelito, pseudónimo que utiliza para deleitarnos desde su blog lleno de cromos y películas mostosas, de tebeos roídos y literatura infame, con el que ha logrado crear un microclima lleno de extraños olores.
Pero amigos, esto no es más que una tapadera, una cortina de humo con la que quiere ocultarnos su pasado glorioso, en el que se le conocía como el coeditor de Arrebato, la editorial de álbumes más moderna de España y el cofundador de Continental y La Edad de Oro, los bares más divertidos de València.
Pedro Porcel siempre ha sabido combinar el deber con el placer.
Esta es su web.
Sello: ©Carlos Ortin
GARRIDO

Manuel Garrido, el ilustrador de El Bar de la tía Teresa, vive en València, donde nació.
Se anuncia como gestor cultural, crítico de arte e ilustrador, pero hoy solo hablaremos del grafista. Ese dibujante que, estamos seguros, elige sus colaboraciones en revistas, blogs y campañas por la sonoridad de sus nombres. Ahí van unas muestras: Tigre enorme, Infame, Ciudades esqueleto, No blood on my clothes, Por quién late tu corazón, Entre el taüt i la maleta, Cómo dibujé a vuestra madre…
Cuando le propusimos este trabajo le dijimos que al leer el texto de Porcel pensamos en él como el ilustrador ideal. Sin embargo, cuando Manu lo leyó se quedó preocupado.
–No sé qué imagen debo proyectar pero habéis dado en el clavo: me encanta el texto –dijo.
Garrido encuentra su inspiración en lo más negro de Goya, en lo más corrompido de Grosz y en lo más enfermo de Gorey. Esto hace un póker de la letra G.
Y se preocupa por la imagen que proyecta. ¡Ja!
Esta es su web.
Sello: ©Manuel Garrido


Epicentro de una de tantas Valencias secretas como han sido, estaba en una manzana sita en el casco viejo, estrecha, no más de tres edificios podridos y arracimados que en absoluto desentonaban con el estado general del barrio. El extremo más cercano a la Plaza del Collado -donde ardió viva la última víctima de la furia inquisitorial española- lo ocupaba un diminuto bajo con varios altillos, laberíntica sede del último taxidermista valenciano, personaje delirante que lo mismo escribía novelitas de aventuras que cazaba búfalos en África o disecaba testas de toros, ciervos y hasta caballos enteros, con su cháchara excesiva y progresivamente incoherente.

El otro extremo de la manzana lo remataban varias casetas de madera, provistas todas ellas de tebeos ajados, bolsilibros de Corín Tellado, fotonovelas, periódicos, revistas del mes pasado y toda clase de papeles amarillentos. Veteranas señoras, moño oxigenado, muy pintadas, uñas largas rojo chillón, administraban aquellos marchitos almacenes de sueños y miasmas colectivos, que por entonces -eran los primeros años ochenta- entraban en imparable decadencia. Por medio, en otro de los portales, sin rótulo ni signos exteriores, acechaba tras una de esas escaleras inverosímiles que apenas permiten el tránsito de una sola persona, y aún gracias, un piso jipi abierto solo al público iniciado donde entre cojines tirados en el suelo y moquetas renegridas se consumía exclusivamente té moruno, alguna que otra cerveza introducida clandestinamente en el santuario y humos de toda clase, que entonces no solo no estaba prohibido fumar sino que era quintaesencia misma del lugar. Puerta con puerta con esta peculiar casa de té se encontraban las Bodegas José Español, según rezaba un letrero en la fachada hecho de letras troqueladas, antaño de color oro, pegadas sobre la pared.
El bar de la Tía Teresa, como lo conocíamos, era, aún en aquella Valencia lastrada por su herencia pueblerina, una anomalía espacio-temporal. Una excrecencia de la posguerra anclada en un tiempo que no le pertenecía. Y es que eso mismo, el tiempo, tenía en su interior otro discurrir. Barra de madera coronada por mármol que en su origen debió ser blanco, un neón desgastado iluminaba el local junto a un par de bombillas igualmente desnudas. En el rincón, junto a la entrada, una puerta ocultaba el agujero en el suelo que servía de inodoro unisex a todos los efectos. Mucha madera, mucho más polvo, barriles de vino -ni abundantes ni de muchas clases-, dos o tres sillas de casa, nada de mobiliario de hostelería, paredes desconchadas que distaban mucho de ser lisas, techos muy altos y de barra para adentro, cierta pulcritud coqueta y rancia.

Allí, flanqueada por una foto dedicada de Chanquete de las que regalaban las galletas María y por otra del Papa Juan Pablo II, despachaba la señora Teresa. Mujer mayor, menuda, de ademanes pausados, ojos de buey degollado, que acogía conforme y satisfecha aquel último refugio. Frente a ella, un retrato de marco polvoriento con la foto en sepia de un señor con cara de español antiguo y un póster del Marca de cuando el Valencia fue campeón de liga en 1971. Y debajo, en un pequeño sillón cuyo asiento era retrato perfecto de sus posaderas, estaba todas las tardes su madre, anciana consumida vestida de negro en capas informes de mantillas y rebecas, todo patas como de araña coronadas por una cabeza menguante. Agripina no se movía ni hablaba nunca, miraba de una lado a otro desde la gruesa montura de sus gafas sin que ningún parroquiano supiese hasta qué punto se enteraba. Hacia las ocho Teresa la mandaba a voces a la cama, acompañada de algún voluntario solícito y ebrio que la ayudara a subir las escaleras que la separaban del dormitorio.
Y es que el local era bar, bodega y casa. Abajo, oculta al público por un biombo de madera con cristales rugosos de esos donde tanto gusta anidar el polvo, se adivinaba una mesa camilla, agujas de calceta, una televisión siempre apagada; arriba, en un altillo de madera, las habitaciones de Teresa y Agripina. Frente a la barra, eternos, como si fueran parte del mobiliario del local, estaban los parroquianos, grupo reducido fiel como pocos.
Trasegaban de forma profesional, como quien ha hecho de ello núcleo de su actividad vital, las únicas bebidas que el establecimiento ofrecía: vino, cerveza y gaseosa. Formaban grupo variopinto de lo que Marx y los progres llaman lumpen, en el que un señor que ejercía de guardagujas en un paso a nivel representaba la cúspide de la pirámide social. Así, entre trago y trago, abracadabrantes discusiones y voces salidas de tono, su actividad favorita era jugar sin parar a los chinos, llegando a armarse verdaderas trifulcas por cuestión de una peseta, a las que seguían interminables debates sobre en qué invertir tan fabulosa suma.

A las manos no se llegaba nunca y no porque los ánimos no se caldeasen, sino por la presencia tutelar de la señora Teresa, a quien su escaso metro y medio de estatura no impedía salir de vez en cuando de la barra para poner orden, regañando como una madre enfadada y encarándose con quien hiciera falta. Más de una vez tuvo que hacerle subir los pantalones a alguno que con afán exhibicionista se empeñaba en mostrar a los demás sus vergüenzas; muy celebrado fue el bofetón con que un día le cruzó la cara a Manolo el Bufa, mugriento y alegre borrachín que se dedicaba a sacarles los cuartos a los aprendices de jipi que frecuentaban la Plaza de la Virgen, y es que una cosa eran los pobres pero honrados alcohólicos habituales de la casa, a quienes la costumbre otorgaba un cierto saber estar, y otra muy distinta los vagabundos sin oficio ni beneficio, visitantes ocasionales que a la patrona no le gustaban ni un pelo. Punkis, ocupas y otras subespecies contemporáneas ni se acercaban: aquella no era su época.
Hacia 1986, más o menos, la Tía Teresa se jubiló. Las bodegas se cerraron, perdiéndose para siempre el espectáculo celtibérico y surreal para mí que fueron las frecuentes visitas al establecimiento. La modernidad, celosa, avergonzada de sus raíces, no tardó en demoler gran parte de aquella manzana prodigiosa y esperpéntica que hoy, en consonancia con los tiempos, no es más que un solar.

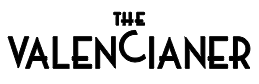

Sorry, the comment form is closed at this time.